John Muir y la religión de la naturaleza
Donald Worster[1]
Camino al Dorado 4. DDLR2021. Redes Sociales Vegetales
.
Resumen
Aunque John Muir es el fundador
del movimiento conservacionista en los Estados Unidos de América, en América
Latina y el Caribe se conoce poco de él, porque sus libros aún no se han
traducido, y su vida y obra no se han divulgado de manera suficiente. Para
contribuir a subsanar esto, se traduce aquí una provocadora charla ofrecida en
Francia en el 2010 por Donald Worster, su principal estudioso y biógrafo.
Palabras clave: Ambientalismo, conservacionista,
Dios, historia, justicia, naturalista.
Abstract
Although John Muir is the founder
of the conservation movement in the United States of America, little is known
about him in Latin America and the Caribbean, because his books have not yet been
translated, and his life and work have not been sufficiently disseminated. To
help remedy this, here is a translation of a provocative talk offered in France
in 2010 by Donald Worster, his lead scholar and biographer.
Keywords: Conservationist, environmentalism, God, history, justice,
naturalist.
La palabra “naturaleza” (nature,
en inglés) se ha descrito como el término más complicado en inglés; supongo que
su contraparte francesa, “la nature”, es también complicada y comporta más o
menos el mismo bagaje cultural. Hoy, usualmente, la palabra se evita en la
educada sociedad académica, porque suena como muy anticuada y cargada de
significados que ya no gustan. Hay otros términos que son tan complicados y
anacrónicos, pero han sobrevivido y tomado nueva vida. Una palabra como
“justicia”, por ejemplo, ¿es más clara y sencilla que “naturaleza”? ¿No está
cargada de ideología e historia? Y, sin embargo, esta palabra parece ser muy
atractiva, mientras que “naturaleza” ha perdido popularidad, o se volvió un
concepto para ser deconstruido.
¿Por qué “naturaleza” ha caído en desgracia y se ha
eliminado del uso personal? Pienso que la respuesta se encuentra en sus
profundas connotaciones religiosas. Estas connotaciones no solo tienen eco en
la sociedad estadounidense, sino también en la sociedad europea occidental. O
tuvieron eco alguna vez en la historia, antes de que llegáramos a ser
supermodernos y altamente secularizados. “Justicia” ha sobrevivido a la
modernidad, pero no su larga asociación con “naturaleza”.
Para comprender y recuperar esta rica asociación
histórica, necesitamos examinar la vida y la mente de aquel extraño migrante
hacia los Estados Unidos: John Muir (Figura 1).
Nació en Escocia en 1838, emigró hacia Estados Unidos en 1849 y murió en Los
Ángeles, California, en 1914. Fue el presidente fundador de Sierra Club, el
padre del sistema estadounidense de parques nacionales, y hoy es un icono que
representa la naturaleza, la vida silvestre y el amor por los bosques que
alguna vez impregnó a la sociedad estadounidense. Este icono todavía se
conserva en muchos círculos, y la imagen de Muir aún está viva, como lo
constata la moneda conmemorativa de California, en la que se muestra a Muir en
éxtasis ante las maravillas del valle de Yosemite, con un gran cóndor
sobrevolando. Pero supongo que muchos estudiosos consideran este icono más bien
divertido o reprensible que atractivo.

Figura 1. John Muir. Fuente: Wikimedia
En el otoño de 1867, en un pueblo de pescadores de
Florida, el joven John Muir cayó en cama con malaria. Había llegado ahí
proveniente del río Ohio, tras un viaje de 1600 kilómetros y, en el camino, se
encontró con un mosquito portador del a veces mortal parásito Plasmodium vivax. Pudo haberlo picado
mientras dormía entre las tumbas del cementerio Bonaventure de Savannah
(Georgia), solo y hambriento. Si fue así, nunca supo que lo picó.
Como era costumbre en la época, Muir pensó que había
inhalado un “aire malo” de la vegetación en descomposición. En todo caso, la
naturaleza casi lo mata. Una de las tantas ironías en la vida desordenada y
reveladora de este famoso amante de la naturaleza. Afortunadamente para el
mundo, Muir se recuperó de su enfermedad y, años más tarde, hacia el final del
siglo XIX, se convirtió en el escritor más célebre del estado de California y
en el más famoso conservacionista en Norteamérica: un apasionado portavoz del
mundo silvestre, el presidente fundador del Sierra Club, un poderoso defensor
del Parque Nacional Yosemite y el autor de clásicos como The Mountains of California (Las montañas de California), Our National Parks (Nuestros parques nacionales) y Travels in Alaska (Viajes por Alaska).
Algunos lo llamaron el padre del ambientalismo
estadounidense. ¿Cuál hubiera sido el destino de lugares como el valle de
Yosemite, o de nuestros bosques nacionales o del movimiento ambientalista, si
Muir hubiese fallecido en Florida, víctima, en su juventud, de un parásito
invisible? Por fortuna escapó a la muerte en ese momento y en varias ocasiones
más tarde en su vida, hasta que, en 1914, sucumbió a una neumonía en un
hospital de Los Ángeles, donde falleció en la víspera de Navidad y a las
puertas de la Primera Guerra Mundial. Tenía un poco más de setenta años y, por lo
que parece, había vivido una vida plena, después de todo.
Pero fue en aquel pueblo de pescadores de Florida,
mientras estaba en cama por la fiebre, donde Muir escribió palabras que
resonaron por el resto de su vida: “El mundo, nos enseñaron, fue especialmente
hecho para el hombre —una suposición que
los hechos no respaldan—. Muchos hombres se
asombran dolorosamente cada vez que, en todo el universo de Dios, encuentran
algo, vivo o muerto, que no pueden comer o, de alguna forma, hacerlo útil para
ellos. Tienen una percepción dogmática precisa de las ‘intenciones’ del Creador
y es casi imposible ser culpable de irreverencia al hablar del Dios de ellos, más que de las instituciones-ídolo
de los hindúes. Es un caballero educado, respetuoso de la ley, favorable a un
régimen republicano de gobierno o a una monarquía con limitaciones; cree en la
literatura y en el idioma de Inglaterra; es un ferviente defensor de la
constitución inglesa, de las escuelas dominicales y de las sociedades
misioneras; y es como un artículo sencillamente fabricado, como cualquier
muñeca de teatro de medio centavo”.
Ese pasaje garabateado, que destila sarcasmo e
indignación, a menudo ha sido citado por los estudiosos de Muir como evidencia
del inicio de su rebelión moral contra la vieja visión judeo-cristiana del
mundo, centrada en el hombre. Pero hay que tomar nota de la carga política de
estas palabras. Muir escribía no solo como crítico de la religión tradicional,
sino también como un crítico de las clases altas de Inglaterra y del sentido de
superioridad de estas sobre otros pueblos, naciones y especies. Escribía como
un hijo nativo de Escocia, donde —antes de
emigrar con su familia hacia Estados Unidos— había
sido criado despreciando a las damas y a los señores ingleses que gobernaban su
país, los imperialistas olvidados, y luchando por los derechos humanos y de la
naturaleza.
Aparte de este espíritu británico norteño, de rebelión
política contra una jerarquía impuesta y un imperio condescendiente, lo que se
manifestó no fue un rechazo a cualquier religión, sino la invención de una
nueva religión, que llegó a ser fuerte e influyente en Estados Unidos y en
otras partes del mundo. Hoy quiero hablar de esta nueva religión, de la que
John Muir es su profeta.
No estoy aquí para abogar por la religión de Muir o
defenderla; más bien, para tratar de comprenderla. Es decir, descubrir de dónde
viene, qué implicaciones políticas tiene, cómo ayudó a crear nuestros parques
nacionales y cómo se ha fraguado su camino profundamente en el tejido cultural
estadounidense, incluso en el tejido de algunas antiguas religiones bien
establecidas y en sus marcos ético-teológicos.
Muir tuvo sus primeras intuiciones de esta nueva
perspectiva religiosa en su nativa Escocia; luego en su casa fronteriza en
Wisconsin; y después, de forma enfática, en su viaje de más de 1600 kilómetros
hacia el golfo de Florida. De hecho, el largo viaje fue un acto de rebeldía
sociopolítica y religiosa, como también una excursión botánica. Pero no fue
sino hasta que llegó a California en 1868 que estos sentimientos iniciales se
desarrollaron por completo en lo que llamamos simplemente la religión de la
naturaleza. Aún si Muir no la inventó él solo, fue responsable, más que nadie,
de propagar su mensaje por todas partes.
En pocas palabras, John Muir fue simplemente un Moisés
estadounidense o, quizás deberíamos decir, una opción alternativa a Joseph
Smith o a Mary Baker Eddy, dos contemporáneos que inventaron, igualmente,
nuevas religiones. Se dice a menudo que los Estados Unidos han sido un
semillero de nuevas visiones religiosas, que surgieron desde cero, en parte por
la falta de iglesias establecidas en este país. Sin embargo, la religión de
Muir fue radicalmente diferente a la del Antiguo Testamento, del Libro del
Mormón, o de la Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras; pero no fue
simplemente una invención estadounidense.
Muir creció en un tiempo en el que el pueblo estaba
empezando a dudar de las tradiciones religiosas, que, a menudo, chocaban con la
ciencia moderna y, en términos políticos, frecuentemente parecían arbitrarias,
jerárquicas y no liberales. Desarrolló una visión espiritual que estuvo, a la
vez, en consonancia con la ciencia, incluso con la teoría de la evolución por
selección natural; era de mente abierta y liberal en su visión política, y
democrática en su actitud.
La religión familiar de Muir se basaba en la Iglesia
de Escocia y en el presbiterianismo escocés, mezclada con las enseñanzas de
Alexander Campbell, un rebelde estadounidense de origen escocés e irlandés. Este
credo familiar proporcionó un semillero fértil, al menos para el creciente
espíritu de democracia, pues buscaba hacer iguales ante Dios a todos los seres
humanos, libres de toda deferencia política e intelectual a la autoridad. El
Dios calvinista escocés, una figura impresionante y misteriosa, de infinito
poder y sabiduría, no estaba contento con su criatura humana, por lo que ésta
había resultado ser; pero sobre todo no estaba contento de la orgullosa y
engreída burguesía, que hizo de la riqueza y el consumo su objetivo en la vida.
Un tono de reproche se remonta a Juan Calvino quien, mientras apoyaba la ética
protestante del trabajo duro y el ascetismo, trataba al mismo tiempo de colocar
el creciente espíritu del capitalismo bajo control moral.
Muir creció implorando intensamente la paciencia y la
gracia de este Dios calvinista severo. También creció criticando a la
burguesía, a los avaros hombres de negocios y de empresa que creían en lo que
Muir llamó la “gobble gobble school of economics” (la economía basada en la
ideología del laissez-faire).
Pero, a diferencia del calvinismo, la nueva religión de Muir no estaba centrada
en un tradicional ser divino que vivía fuera de este mundo, en un cielo
intemporal, sino más bien en lo natural, lo material y lo realista.
Muir no encontró a su Dios en la Biblia ni en las
doctrinas de sus ancestros, sino en California, entre los altos picos, las
praderas alpinas y los altos bosques de secoyas y pinos. Dios se le apareció en
todas partes en la Sierra Nevada, “la cordillera de luz”. Ahí él sintió que
podía tocar el espíritu divino que habitaba la tierra, lo sintió en el viento,
vio su rostro en cada brizna de hierba. Ahí se encontraba una presencia
divinamente cercana, que amigable, amorosa y generosamente cubría la tierra con
tanta belleza y maravilla. Hay siempre un aspecto sobrenatural en cada
religión, pero la fuerza sobrenatural de Muir era inmanente en el mundo mucho
más que en el calvinismo o en el cristianismo tradicional.
Cada aspecto del ambiente natural —no solo las montañas, sino también las praderas
llenas de flores silvestres, desiertos calcinados por el sol, los sombríos
cielos grises del Ártico, los bosques tropicales de América del Sur— era el hogar de este espíritu divino. Muir se
internó en esta naturaleza buscando muchas cosas: conocimiento científico,
afinidad con otras especies, un sentido del propósito y de la dirección de la
vida, y una relación con Dios. Quería conocer íntimamente todas las “gentes
planta”, todos los árboles y todas las hierbas. Quería comprender cómo funciona
un glaciar, cómo los árboles antiguos se petrificaron y se conservaron durante
millones de años, cuán lejos puede saltar un saltamontes, cómo un perro siente
emociones tanto como un hombre. Creía y enseñaba que las más modestas partes
del mundo natural expresan orden, gracia, inteligencia y propósito.
Su hija menor, Helen, confesaba que su padre nunca la
impulsó a rezarle a una divinidad tradicional: “Su visión de Dios —recuerda— fue
la de un Poder universal o una Fuerza que gobierna el universo. Las leyes de la
naturaleza eran solo otra manera de expresar las leyes de Dios... Tuvo que
haber experimentado a su Dios en las montañas, los glaciares, los bosques, en
todo lo que él amaba del campo, porque de seguro veneraba todo esto y, a través
de esto, rendía culto a la Naturaleza, a las obras de Dios” (Muir, 1943, rollo 51, cuadro 113).
Helen insinuaba que él no era ni un cristiano
convencional, ni un ateo. Creer y no creer, dos polaridades que están arrasando
en nuestro tiempo, enfrentando la derecha religiosa contra racionalistas
científicos como Richard Dawkins y Daniel Dennet. Entre estas dos polaridades
se encuentra la alternativa que Muir abrazó e hizo suya.
Tal vez la mejor etiqueta para la visión de Muir
cuando rompió con su credo familiar es la del “politeísmo”, pues empezó a
venerar a más de un Dios: veneraba tanto a
“Dios” como a la
“Naturaleza”. Escribía las dos palabras en mayúsculas y las usaba como
sinónimos; eran deidades iguales del mundo. Dios era presentado a menudo como
una fuerza masculina; la Naturaleza, como femenina.
Esta dupla de deidades iguales surgió en su diario de
1869, escrito en California año y medio después de su ataque de malaria, un
diario que con el tiempo se convirtió en el libro My First Summer in the Sierra (Mi primer verano en la Sierra), en el que
cuenta la historia de su entrada, contratado como pastor, a lo que hoy es el Parque
Nacional Yosemite. Rechazó el trabajo, pero quedó enamorado de lo que consideró
como una naturaleza amable y gentil. El nombre de Dios aparece en muchos
pasajes de ese diario de verano: “El lugar parece santo, donde uno esperaría
ver a Dios”. “El mismo Dios parece estar siempre haciendo lo mejor aquí,
trabajando como un hombre con entusiasmo”. “Cada vez que vamos a las montañas
o, incluso, a cualquiera de los campos de Dios, encontramos más de lo que
buscamos” (Muir, 1916, pp. 49, 60 y 187).
Asimismo, Muir da crédito al poder generativo de la
Naturaleza, por la extraordinaria belleza a su alrededor, como en estos
pasajes: “El balanceo de un pino en la cima de una montaña —una varita mágica en manos de la Naturaleza—”. “Tan extravagante es la Naturaleza con sus
tesoros más importantes, que derrocha la belleza de las plantas a medida que
derrocha la luz del sol, explayándola en tierra y mar, jardín y desierto”.
“¡Qué finos son los métodos de la Naturaleza!”. “Cuán intensamente la belleza
se cubre de belleza”. “A menudo se habla de la madre Naturaleza como de ninguna
otra madre, en realidad. Sin embargo, cuán sabia, severa y tiernamente ama a sus
hijos y los cuida en cualquier tipo de clima y de espacio natural” (Muir, 1916, pp. 41, 95, 128 y 142).
Así, tanto Dios como la Naturaleza se identifican
igualmente como los diseñadores de este mundo. Dos artistas que trabajan en
armonía, y Muir parece no querer decidir sobre qué artista merece el mayor
crédito. Al contrario del monoteísmo tradicional, elige el politeísmo y un
politeísmo caracterizado por la igualdad de género.
Hacia el final de 1868, el diario de Muir, escrito a
la luz de una fogata, coloca juntos a estos dos poderes divinos en un único
pasaje. “Nunca disfruté tan grande compañía”, recuerda. “La naturaleza entera
parece estar viva y ser familiar, llena de humanidad. Las mismas piedras
parecen hablar, ser empáticas y fraternas. No debe extrañarnos cuando decimos
que todos tenemos el mismo Padre y la misma Madre” (Muir, 1916, p. 238).
Permítanme volver a presentar esa fe: un Padre divino
y una Madre se unen en matrimonio de colaboración y armonía, dando nacimiento
al mundo.
Quiero enfatizar que la emergente religión de Muir no
solo fue politeísta, sino también igualitaria en todo sentido: todas las
criaturas, todas las formas de la materia, las mismas rocas y riscos comparten
un origen común y comen juntos, como hermanos y hermanas, en la mesa común. Los
humanos no están separados del resto de la naturaleza como criaturas especiales
o privilegiadas; más bien, han sido creados como miembros de una familia feliz.
Sin embargo, en posteriores escritos, Muir parecía
disipar cualquier diferencia entre las dos deidades. No hablaba más de Dios y
de la Naturaleza como Padre y Madre; los colocaba juntos en una sola
unidad —un único poder divino que cubre la
tierra—. Podemos llamar “andrógino” a este
poder, pues era a la vez masculino y femenino.
Llegó a creer en una única, unificada e inmanente fuerza creativa que había
creado el mundo, y que progresivamente lo fue haciendo mejor. Lo que Muir quiso
decir con “mejor” era claro y sencillo: mejor, significaba más hermoso con el
tiempo. El mundo estaba siendo cada vez más maravilloso a lo largo de los
cambios biológicos y geológicos. Una fuerza primigenia estaba guiando la
evolución de la vida en la tierra.
A mediados de los años 1870, después de su estadía de
varios años en California, Muir anotaba nuevas palabras en sus diarios,
insinuando que estaba yendo más allá del politeísmo, hacia una visión más
panteísta del mundo. “La belleza es Dios”, escribía, “¿qué podremos decir de
Dios que no podamos decir de la Belleza?” Y de nuevo: “Todo es belleza, todo es
Dios” (Muir, 1872, rollo 23, cuadro 361).
Podemos catalogar como panteístas todas esas palabras.
El panteísmo ocupa ese punto medio de creencia entre el monoteísmo (o sea, del
tipo judío-cristiano-musulmán) y el ateísmo secular moderno. Michael York, en
su The Encyclopedia of Religion and
Nature (La Enciclopedia de la
religión y la naturaleza), describe
el panteísmo como la atribución de divinidad al cosmos, o como la identificación de Dios con el
mundo, o como el rechazo de
que cualquier parte del universo es distinta de Dios. El hecho de que York
utilice varias veces la conjunción “o” es un reconocimiento de que el panteísmo
es más un conjunto de visiones que una única idea y, de esta forma, no es fácil
encerrarlo en una definición de diccionario.
A veces los estudiosos de la religión, cuando asumen
una actitud pedante, tratan de distinguir “panteísmo” de “panenteísmo”, que
York define como “la doctrina que incluye al mundo como parte del ser de
dios/diosa, pero estos no son la totalidad del mundo mismo.” En otras palabras,
el panenteísta “desea colocar la divinidad más allá de la naturaleza tanto como
dentro de ella”, contrario al panteísta, que mira a Dios y a la Naturaleza como
uno y el mismo. Estas distinciones pueden ser importantes, pero para un devoto
como John Muir, no son muy útiles (York, 2005, pp. 1257-1260; Taylor, 2009 y Levine, 1994).
Muir no era un filósofo o teólogo sofisticado; leía
mucha literatura pero, principalmente, él era un naturalista de campo, que pasó
mucho de su tiempo en los espacios naturales, escalando picos, recolectando plantas
y desarrollando una experticia en lo que hoy llamaríamos ecología, biogeografía
y glaciología. Como otros profetas, hablaba de lo que sentía, y dejaba a sus
discípulos y a los expertos de la religión la tarea de investigar sobre
sus —a veces— significados
enigmáticos. Estaba más interesado en construir una rústica cabaña de creencias
que lo protegiera a él y a sus lectores de la frialdad espiritual, que en
construir una elaborada edificación doctrinal.
Cualquiera que sea el nombre que le demos, la religión
de la naturaleza de Muir no fue totalmente original o única. Por ejemplo,
podemos rastrear sus raíces hasta los primeros pensadores de la Modernidad,
como el italiano Giordano Bruno (1548-1600) o el holandés excomulgado judío,
Baruch Espinoza (1632-1677). Probablemente Muir nunca escuchó hablar de ellos,
pero inconscientemente hizo eco de muchas de sus ideas. Luego se encuentra el
poeta inglés John Milton (1608-1674), cuyos escritos se aprendió de memoria. A
menudo Muir citaba al autor de Paraíso perdido,
quien fue el primero en abrir un camino a los cristianos, para que abrazaran la
naturaleza como el bien conservado y divinamente creado Jardín del Edén (Sessions, 1977; Stoll, 2008).
Otro predecesor fue Jean Jacques Rousseau, el
brillante y controversial filósofo suizo, cuya influencia fue indudablemente
importante aunque, de nuevo, solo de manera indirecta. Mucho de lo que hay en
los diferentes escritos de Rousseau sobre política, educación y religión
resuena en Muir. Ambos hombres fueron educados en la fe calvinista; ambos abandonaron
esta fe en su juventud; ambos mantuvieron una oposición crítica a la sociedad
de su entorno; ambos imaginaron un futuro igualitario que se extendería más
allá de la sociedad humana, para incluir a todas las formas de vida.
Un fuerte nexo
entre los dos hombres fue su pasión compartida por el mundo natural. En 1792,
Rousseau fue perseguido por los gobiernos francés y suizo, pues se le
consideraba un herético peligroso. Al buscar
refugio en una isla agreste cerca de Berna, él mismo se internó en la
naturaleza, tal como lo haría Muir más tarde. En su libro Ensoñaciones del paseante solitario,
Rousseau celebra la belleza de la tierra en un lenguaje de reverencia similar
al de Muir.
La tierra... brinda al hombre un espectáculo lleno de
vida, interés y encanto —el único
espectáculo en el mundo del que sus ojos y su corazón nunca se cansan—. Entre más sensible es el alma del que contempla,
más se entrega a los éxtasis que esta armonía hace surgir en él. Una dulce y
profunda ensoñación toma posesión de sus sentidos... y, embelesado, se pierde
él mismo en la inmensidad de este sistema de belleza con el que él mismo se
siente uno (Rousseau, 1992, p. 92).
Hoy, Rousseau es mejor conocido como el precursor de
una sociedad más democrática y abierta. Sin embargo, también lo fue de la
religión de la naturaleza de Muir, del movimiento para proteger los espacios
naturales, y del ideal moderno de una sociedad ecológica.
Más importantes y más directamente influyentes en la
forma de pensar de Muir fueron los poetas británicos norteños Robert Burns y
William Wordsworth, cuyos escritos Muir descubrió como estudiante, en su natal
Escocia. Burns despertó en Muir tanto un sentido de familia hacia todo lo que
vive, como una desconfianza hacia una jerarquía y una autoridad establecida.
Wordsworth fue, por supuesto, el primer ejemplo en Gran Bretaña del espíritu
religioso recién liberado, que buscaba inspiración en la naturaleza. Como es
bien sabido, él mismo se describió como un “pagano amamantado en un credo
desconocido”. Y también hubo contemporáneos defensores de la naturaleza, como
Alexander von Humboldt, el científico explorador alemán del siglo XIX, que
encontró orden y armonía en todo el cosmos; como también Ralph Waldo Emerson y
Henry David Thoreau, los transcendentalistas estadounidenses que vieron
milagros en los fenómenos ordinarios y cotidianos de sus bosques de Nueva
Inglaterra. Muir leyó a todos estos escritores, y llevaba sus pensamientos y su
lenguaje en sus paseos por las montañas de California (Bate, 1991).
Además de estas famosas fuentes intelectuales, Muir
tomó prestadas ideas —en gran medida, y de
forma bastante consciente— de muchas
personas que conoció, entre las cuales hubo algunas amigas, muy inteligentes,
ahora desconocidas, que le ayudaron a encaminar su pensamiento. Entre ellas se
encontraba Jeanne Carr, cuya vida y significado ha tratado muy bien Bonnie
Giesel. Todos esos maestros, hombres o mujeres, impulsaron a Muir a considerar
la magnificencia y la armonía de la naturaleza como su principal fuente de fe.
No obstante, quiero enfatizar que la religión de la
naturaleza de Muir no solo fue formada por hombres y mujeres específicos, o por
determinados poetas y filósofos, sino también por la creciente oleada de la
democracia liberal moderna, la cual comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra y
Francia, y se extendió al Nuevo Mundo. Era una oleada política, pero fue más
que eso. Fue una oleada de cambio cultural, que impulsó a la gente a oponerse a
la ortodoxia cristiana y a liberar sus sentimientos religiosos del dogma
antiguo.
Esa nueva oleada trajo consigo una celebración de la
libertad y la democracia, así como también la religión de la naturaleza. La
oleada se extendió por el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo por igual, y recreó el
mundo moderno de manera radical. Por eso, los conservadores de ambos lados del
Atlántico le tuvieron miedo y le resistieron intensamente. Tomemos, por
ejemplo, al filósofo político francés Alexis de Tocqueville, quien en el
decenio de 1830, el del nacimiento de Muir, publicó una obra en dos
volúmenes: Democracy in America (Democracia en Estados Unidos). Tocqueville
era un miembro privilegiado de la vieja aristocracia, que trató de entender lo
que él llamó la “revolución irresistible”, que estaba arrebatando el poder a
gente como él.
Dicho libro incluye
un capítulo corto, pero significativo, “Las consecuencias filosóficas de la
democracia”. Tocqueville advirtió que el nuevo espíritu de la democracia estaba
animando a la gente a desarrollar y expresar sus fuertes sentimientos por la
naturaleza. Mientras esto sucedía, temía que las doctrinas antropocéntricas
tradicionales del cristianismo fueran destruidas y en su lugar surgiera una
nueva religión. La llamó “panteísmo”. “No se puede negar —observó— que el
panteísmo ha logrado grandes progresos en nuestro tiempo”. Y mientras aceptaba
la inevitabilidad de la democracia e, incluso, veía algunos aspectos positivos
en ella, se oponía fuertemente al panteísmo. “Todos aquellos que todavía
aprecian la verdadera naturaleza de la grandeza del hombre —insistió— deben
unirse en la lucha contra [el panteísmo]”.
Como sugerí hace un momento, el panteísmo es solo otro
nombre para la religión de la naturaleza y, como Tocqueville temía, el
panteísmo podría ser el resultado lógico de la democracia. Una vez que empiezas
a creer en la igualdad inherente de todos los hombres y las mujeres, de todas
las razas y etnias, ¿por qué detenerse allí? ¿Por qué no bajar a Dios de su
trono o localizar un espíritu divino aquí mismo en la tierra, que esté dando
vida a los retoños, a la piedra más pequeña o, incluso, al mosquito?
Esta dimensión de la democracia liberal moderna no ha
sido suficientemente comprendida o apreciada. Pero creo que Tocqueville tenía
razón sobre las tendencias de su era: en el despertar de la revolución
democrática, la naturaleza se convirtió en una nueva fuente de espiritualidad.
Los bosques, las montañas o las praderas se convirtieron en lugares donde
cualquier persona, hombre o mujer, rico o pobre, moreno, negro o blanco, podía
encontrar respuestas a las preguntas esenciales de la vida, sin la intervención
de la autoridad. Esa fue una de las consecuencias más profundas de las nuevas
actitudes políticas y sociales, una tendencia cultural que a menudo descartamos
como “mero romanticismo”, sin comprender, en realidad, lo estrechamente
vinculada que estaba con la política revolucionaria y con un creciente ethos democrático.
Volvamos a un momento oscuro en la vida de Muir. A
principios del decenio de 1870, mientras recorría el valle de Yosemite, se
encuentra con el cadáver de un oso y se detiene para llorar su muerte.
Pocos —admite Muir— compartirían su dolor por la pérdida de tan
magnífico animal salvaje y, esto, a pesar de tanto progreso moral que parecía
haberse logrado en la época. “Vivimos en una época de principios liberales”,
escribió en su libreta, de forma casi ilegible y con un toque de su
característico sarcasmo; una época en la que “todos los humanos, morenos,
negros y amarillos, son, en cierto sentido, reconocidos como hermanos, con
capacidades dentro del cristianismo e, incluso, con posibilidad de ser
admitidos en el cielo anglosajón”. Pero no era aún una época liberal cuando de
osos se trataba: los principios morales progresistas no llegaban tan lejos.
¿A qué se refería Muir al hablar de “una era de
principios liberales”? “Liberal” no tiene el sentido de la palabra que ha sido
satanizada en la radio de hoy, como sinónimo de permisividad sexual, impiedad o
comportamiento lascivo. “Liberal” tampoco se refiere al individualismo atomista
de John Locke — filósofo inglés del
siglo XVIII—, ni menos al liberalismo
visto simplemente como una ideología política que otorga gran valor a la
libertad, en contra de la regulación o la restricción. No es el liberalismo
como se usa comúnmente fuera de los Estados Unidos, para referirse a la
revolución del mercado o al capitalismo libertario. Más bien, su noción de
liberalismo era muy cercana a la siguiente definición del Diccionario de Oxford
del idioma inglés: “Libre de intolerancia o perjuicio irracional favorables a
opiniones tradicionales o instituciones establecidas; abierto a la recepción de
nuevas ideas o propuestas de reforma”. En especial, él tenía en mente una mayor
receptividad a nuevas ideas en el ámbito de la ética y la religión.
Con “principios liberales”, él tenía en mente el ideal
de una sociedad más abierta, inclusiva y democrática. Una sociedad de ese tipo
derribaría las jerarquías tradicionales que conferían a algunas personas el
dominio sobre otras, al clasificarlas como inferiores y obligarlas a una
dependencia servil. Asociamos ese ideal democrático a varios movimientos de
reforma que surgieron en la época de Muir, los cuales apoyó hasta el final de
sus días.
Por ejemplo, apoyó la abolición de la esclavitud, y
rechazó la doctrina de la supremacía blanca. Toda su vida luchó por ser justo y
abierto hacia minorías raciales despreciadas. Cualesquiera que hayan sido sus
fallos —y hubo algunos—, citó una y otra vez esa línea del gran poeta
escocés de la gente del común, Robert Burns: “Todavía está por llegar, después
de todo, que el hombre para el hombre, en el mundo, hermano sea después de
todo.”
Si bien nunca participó en ninguna marcha, apoyó el
principio de igualdad de estatus y autonomía para las mujeres. Entre sus amigos
estaba Abba Woolson, feminista de Boston, a quien conoció en el valle de
Yosemite (Figura 2). “Aunque la
naturaleza, y no el hombre, crea tu mundo —escribió
Woolson—, y puedes vivir de forma casi
independiente de las instituciones humanas, no olvido que una vez me dijiste
que yo te había convencido del derecho femenino al sufragio. Todavía te reclamo
como un converso”.
Figura 2. John Muir con el presidente Theodore Roosevelt en el
Parque Nacional Yosemite, en 1903. Fuente: Wikimedia
De hecho, él era un partidario de la igualdad de
género en sus relaciones con las mujeres, incluyendo a su esposa y a sus dos
hijas. Un rebelde contra el opresivo patriarcado de su padre, Muir no era un
defensor del privilegio masculino.
Toda su vida se opuso, como muchos otros liberales
democráticos, a la locura del imperialismo, el militarismo y la guerra. Sus
sentimientos antiimperialistas nacieron como un resentimiento de escocés al
sometimiento británico, y continuaron hasta criticar el papel de Estados Unidos
en la guerra de 1898.
Su odio a la guerra lo llevó a abandonar la
universidad y a cruzar la frontera canadiense, para evitar ser reclutado en el
ejército de la Unión. La Guerra Civil, le escribió un amigo —y Muir seguramente habría coincidido en ello—, puede parecer a algunos “una guerra santa, pero en mi opinión, hay
muy poca santidad en el enviar a la eternidad a miles de hijos no preparados a
través de las puertas sangrientas de... la batalla”.
Es cierto que tales visiones liberales generalmente
conducían al activismo político; en cambio, para Muir, la política debía ser
evitada como una sórdida búsqueda del poder, que corrompía principios y
subvertía ideales. Podemos criticar a Muir por haberse retirado de la política;
es decir, por irse y no haber hecho tanto como hubiera podido, por ejemplo, por
los derechos de las mujeres. Por otra parte, lo que él tenía en mente era una
expansión moral del ethos democrático
en direcciones desconocidas o, incluso, extravagantes para muchos de sus amigos
políticamente activos.
Como he sugerido, Muir siguió “principios liberales”
más allá de los derechos universales de los seres humanos, hasta la idea, aún
más radical, de los derechos de todas las criaturas, plantas o animales. Antes
de que cumpliera veinte años, él preguntaba: “¿Cuál criatura de las que el Señor
se esforzó en crear no es esencial para la integridad de esa unidad, el
cosmos?... Son compañeros terrenales, y nuestros compañeros mortales.”
Si John Muir fue realmente uno de los fundadores de la
conservación y del ambientalismo y si Tocqueville tenía razón, entonces ese
movimiento estadounidense estaba arraigado en dos tipos de ideas que han estado
interrelacionados: por un lado, la religión de la naturaleza y, por otro, los
principios del liberalismo y la democracia. Esa democracia liberal y ese amor
por la naturaleza, que pudieron haber crecido y prosperado juntos, no son bien
comprendidos por los historiadores o por muchos reformadores sociales y
ambientales. De hecho, estos dos tipos de ideas han sido considerados, a
menudo, como en franca competencia y mutuamente excluyentes. Se piensa que el
liberalismo y la democracia existen por un lado y el amor por la naturaleza,
los parques nacionales y los bosques, por otro lado. Pero esta es una falsa
dicotomía.
Últimamente, algunos pensadores prominentes han
lanzado críticas contra el amor hacia los bosques o los parques nacionales, o
contra el movimiento que llamamos ambientalismo, considerándolos como un
desviarse del objetivo de la justicia y la igualdad para todas las personas.
Han afirmado que preservar la belleza silvestre de la naturaleza no tiene nada
que ver con la expansión de la democracia. La naturaleza, dicen, es un fetiche
primitivo. Por fetiche me refiero a un objeto de atención o reverencia
irracional. Un Ferrari rojo o un guardarropa de moda pueden convertirse en un
fetiche. Hay, por supuesto, personas que muestran mucha reverencia irracional a
tales objetos; al menos a mí, me parece irracional. Pero ¿es un fetiche el amor
a la naturaleza?
Algunos dicen que sí es un objeto de excesiva atención
o reverencia. Y afirman que este fetiche fue creado por gente rica, de élite,
que desea gozar de la belleza de los espacios naturales y excluir a todos los
demás. Aseveran que tales personas se acercan a la naturaleza como
coleccionistas de arte, que quieren encerrar la belleza de la naturaleza en los
museos. Dicen que parques como el Yosemite o la bahía de los Glaciares son
museos para la élite. Los críticos también afirman que la gente común no se
preocupa de la misma manera por la naturaleza, que están más preocupados por el
trabajo y la supervivencia económica, y que la belleza de la naturaleza es
irrelevante para ellos.
Esta lectura de la historia de nuestros parques
nacionales se basa en un estereotipo y, como todos los estereotipos, éste
procede de una parte de la realidad. Sin embargo, oculta una verdad más
complicada. La naturaleza puede convertirse
en el fetiche de un hombre rico; pero, en mi experiencia, la mayoría de la
gente que ama los parques y los bosques no son necesariamente ricos. Los muy
muy ricos preferirían ir, generalmente, a Palm Springs, Florida, a jugar golf,
en vez de ir a una simple caminata a través de las praderas de Tuolumne.
John Muir creía que el amor a la naturaleza es
inherente en todos nosotros, aunque no todos tienen la oportunidad de
expresarlo. Es un instinto profundo, pensaba él, que los seres humanos tienen
en común, independientemente de su ingreso económico, raza u origen étnico. No
sé si Muir tenía razón al respecto.
La sicología evolucionista todavía está en pañales
como ciencia, y el estudio evolutivo de la religión aún está tomando forma.
Obras de autores como Scott Atran, Pascal Boyer, Benson Saler o David Sloan
Wilson han presentado algunas ideas provocativas acerca de las condiciones
materiales e, incluso, de los fundamentos genéticos de la religión.
Esta es un área que necesita ser explorada, y que
algún día podría validar la opinión de Muir de que la religión de la naturaleza
es innata en nosotros o, al menos, de que ésta se debe mucho a condiciones
materiales específicas. Pero explicar y desechar la idea de que el amor por la
naturaleza es un gusto elitista y exclusivo, como el gusto por la ópera o por
la Galería Nacional de Arte, es una mala ciencia y una mala historia. Del mismo
modo, es mala historia descartar como elitista el movimiento para conservar y
proteger la naturaleza en lugares como el Parque Nacional Yosemite. Se
simplifican de manera excesiva, se distorsionan las motivaciones de los
ambientalistas del pasado y del presente, y se pierde lo subversivo que, para
la jerarquía y la tradición, pueden ser el amor por la belleza natural y los
lugares silvestres.
En estas líneas he estado principalmente interesado en
comprender las raíces culturales, más que las materiales o genéticas, de la
nueva religión de Muir. Explorar su vida nos ayuda a recordar cómo los ideales
de libertad, igualdad y fraternidad han estado relacionados con el amor a la
naturaleza. Lejos de representar un elitismo fastidioso contra las masas o
contra la modernidad, la religión politeísta y panteísta de Muir estaba
arraigada en una visión revolucionaria de una sociedad igualitaria, y no
jerárquica. Es una visión que los ambientalistas modernos y sus críticos harían
bien en entender mejor.
Para estar seguros, deberíamos reconocer que John Muir
no siempre estuvo a la altura de sus propios ideales igualitarios o de los de
sus predecesores. Como muchos de nosotros, se volvió más conservador y
selectivo a medida que crecía y lograba mayor estabilidad. Económicamente
hablando, gracias a un afortunado matrimonio y a sus propias habilidades para
hacer dinero, logró tener mucho más éxito de lo que jamás había soñado. Cuando
murió, tenía el equivalente a unos cuatro millones de dólares de hoy, que no es
una gran fortuna, pero sí una riqueza suficiente para vivir con comodidad.
Cuando tal éxito llega a las personas, a menudo cambian a aquellas con las que
se rodean, y comienzan a moverse en un nuevo entorno social y, en ocasiones,
hasta cambian sus puntos de vista, los modifican o, incluso, rechazan sus
ideales de juventud.
Podría señalar, por ejemplo, la relación de Muir, en
sus últimos años, con el magnate ferrocarrilero Edward Harriman. Un amante de
la naturaleza como Muir, amigo de un hombre que, a menudo, se relacionaba con
la naturaleza practicando la cacería mayor, o mediante la construcción de vías
férreas por entre los bosques. Muir criticó la obsesión de Harriman por ganar
dinero, pero después de su muerte comparó a Harriman con un glaciar “haciendo
paisajes”, una fuerza para un cambio natural y progresivo y para mejorar.
Podría dar otros ejemplos de aspectos en los que,
pienso yo, Muir comenzó a cambiar y a hacer concesiones. Pero, por ahora,
simplemente diré que, a pesar de los cambios en su situación financiera y
social, Muir nunca rechazó completamente sus creencias principales o su
religión de la naturaleza: continuaron inspirándolo y dirigiéndolo hasta su
muerte. Ese es el Muir que necesitamos entender mejor y recordar —el fundador de una nueva religión en los bosques
estadounidenses—, a la vez que reconocemos que
él era un hombre complicado en su tiempo.
Más importante que preguntar si en los últimos años de
vida su religión de la naturaleza se vio comprometida, hay que preguntarse si
esa religión tiene algún atractivo o validez hoy. Para los fundamentalistas religiosos
y conservadores de Estados Unidos, supongo que tal religión debe parecer
peligrosa, y tal vez más peligrosa que nunca. Tienden a mirar el ambientalismo
y su preocupación por la naturaleza como una herejía, que debe ser erradicada
tan rápida y completamente como sea posible. El legado de Muir puede parecerles
una invasión pagana, que debe detenerse y ser derrotada.
Por otra parte, para muchos liberales seculares,
cualquier tipo de religión —ya sea el
cristianismo basado en la Biblia, el catolicismo romano, el judaísmo ortodoxo
o, incluso, la religión de la naturaleza— puede
tener poco atractivo. Los escépticos modernos, de los que están llenas nuestras
universidades, tienden a favorecer una visión más secular del mundo, libre de
todas las fuerzas sobrenaturales que no pueden ser probadas o refutadas por la
ciencia, o explicadas por la razón.
Por tanto, concluyo con algunas preguntas, en vez de
respuestas: ¿cree usted, o alguien que usted conozca —como lo hizo Muir—,
que la naturaleza está impregnada de bondad, belleza, orden y divinidad? ¿Que
la naturaleza proporciona una guía moral a nuestras vidas? ¿O usted ha perdido
la fe? ¿Siente que, en esta era de horrendas guerras, violencias, injusticias y
derramamientos de sangre, es imposible creer en la bondad humana innata, o en
la bondad innata del mundo natural? ¿Nos dejaron con el mundo del “ambiente”
vacío y sin color, un concepto tan amorfo que puede significar cualquier cosa?
¿Un concepto que tiene poco poder sobre nuestra imaginación? ¿Una palabra que
nos deja sintiéndonos tanto en el centro del universo, como solitarios en él?
¿Nos podríamos imaginar estar viviendo hoy, física y
espiritualmente, en un mundo más amenazador, de la ley del más fuerte, en el
que la confianza en la naturaleza no debe ser mayor que en la de los demás
seres humanos? Al contrario de Muir, ¿vivimos en tiempos más oscuros en los que
la única bondad que podemos encontrar es cualquier bondad que nosotros los
seres humanos, solos, apenas hemos creado; una bondad que nos esforzamos por
hacer realidad y que generalmente no logramos conseguir con éxito duradero?
Finalmente, ¿es Muir un profeta adecuado para nuestra
era? ¿O debemos dejarlo cómodamente escondido en su propio tiempo, como un
profeta para otra época, y buscar una relación anti- o posreligiosa con el
mundo natural?
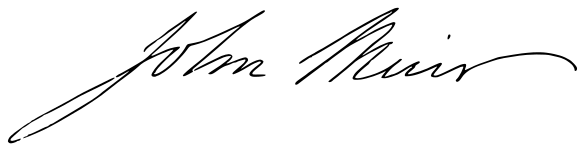
Referencias
Bate, J. (1991) Romantic Ecology:
Wordswort and the Environmental Tradition. London, UK: Routledge.
Levine, M. (1994) Pantheism: A
Non-Theistic Concept of Deity. London, UK: Routledge.
Muir; H. (1943). Reminiscence, Linne Marsh Wolfe papersk.
Muir, J. (1916). My First Summer in the
Sierra. Vol. 2: Writings. Boston, USA: Houghton Mifflin.
Muir, J. (1872). Tuolumne. John Muir
Papers, Holt-Atherton Library. University of the Pacific.
Rousseau. J.J. (1992). The Reveries of
the Solitary Walker. Charles E. Butterworth (Trad.). Indianapolis,
USA: Hackett Publishing Company.
Sessions, G. (1977) Spinoza and Jeffers
on Man in Nature, Inquiry
20 (1-4), 481-528. doi: https://doi.org/10.1080/00201747708601829
Stoll, M. (2008) Milton in Yosemite:
Paradise Lost and the National Parks Idea. Environmental History 13(2), 237-274. doi: https://doi.org/10.1093/envhis/13.2.237
Taylor, B. (2009) Dark Green Religion.
Berkeley, USA: University of California Press.
York, M. (2005) The Encyclopedia of
Religion and Nature. Bron Taylor (Ed.). London; UK: Thoemmes
Continuum.
[1] Hall Distinguished Professor Emeritus of American
History. University of Kansas, Lawrence, Kansas, dworster@ku.edu.
Este artículo corresponde a una
conferencia ofrecida en mayo de 2010 en la Asociación de Estudios
Franco-Americanos, en Grenoble, Francia. Fue cedida gentilmente por el autor
para nuestra revista; el texto fue traducido por Helmuth Angulo Espinoza y editado
por Luko Hilje


No hay comentarios:
Publicar un comentario